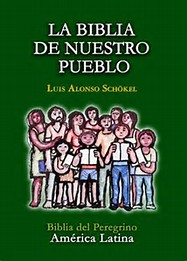![]()
La liturgia nos ha acostumbrado a responder «Palabra de Dios» al final de las lecturas bíblicas, sean Evangelios o epístolas o textos del AT. Nos parece obvio y sencillo: ¿qué más simple que decir: éstas son palabras de fulano? Pues lo mismo decimos de un texto que es «palabra de Dios». ¿Lo mismo? ¿Habla Dios al hombre lo mismo que uno habla a su amigo? Veamos: hay personas que dan órdenes a su perro, le llaman por un nombre que el perro reconoce, hasta le dicen frases, que el animal no entiende. ¿Habla lo mismo un joven a su novia? El perro está en otro nivel; la comunicación es limitada, la respuesta del animal no es más que reacción a estímulos, no hay comprensión ni diálogo. Pues la distancia del hombre al perro es infinitamente menor que la distancia de Dios al hombre: ¿cómo puedo afirmar en serio que es «palabra de Dios»?
Si pensamos en lo que se ha de comunicar, es la hondura impenetrable, el abismo insondable de la divinidad. Si nos fijamos en el lenguaje, vibración modulada del aire, ¿usa Dios un lenguaje material? Si atendemos al receptor, ¿puede el hombre sintonizar con la onda divina? Resulta que la frase obvia y sencilla es, en realidad, compleja y misteriosa. Efectivamente, cuando decimos «palabra de Dios», profesamos nuestra fe en el misterio. Si Dios es omnipotente, puede también comunicarse con una criatura que ha creado como interlocutor, capaz de recibir la comunicación divina. No nos conformamos con profesar nuestra fe, queremos entender algo, lo más posible, para ilustrar nuestra fe. Para empezar, lo mejor es sorprenderla delante como problema para ocupar una mente devota y humilde. Cuando decimos conscientemente «palabra de Dios» ¿qué queremos decir? Pues bien, empezamos a reflexionar, y el problema agudiza su arista espesa, su impenetrabilidad. Pues si escuchamos palabras de una lengua humana, ¿puede Dios hablarnos en palabras humanas? Si ha de hablar a los hombres, no puede hacerlo de otro modo. La palabra es medio de comunicación interpersonal cuando la lengua es compartida por ambas personas: un medio común hace de los dos vasos comunicantes. Pero, ¿puede Dios tener un lenguaje común con los hombres? La trascendencia hay que tomarla en serio. Solamente en un esfuerzo de bajar, de «condescender», puede Dios dirigirse a nosotros en palabras humanas. A esta bajada de Dios la llamaron los Padres griegos synkatabasis, y los latinos tradujeron condescentia. Dios condesciende y nosotros ascendemos para hablar de Dios en analogías válidas.
Damos otro paso mental, y el problema se nos complica aún más. En efecto, podría Dios hacer vibrar el aire en las frecuencias sucesivas de una sentencia gramatical. El hombre que lo escuchase escucharía palabras humanas. Pero no dichas por hombres. Del mismo modo, Dios podría hacer hablar a un ángel o suscitar en los centros nerviosos un sistema de sensaciones equivalente, podría actuar directamente en la fantasía. Todo ello sería lenguaje humano, pero no hablado por hombres. ¿Es la forma ideal de comunicación divina? No es la forma de la encarnación.
Otro articulo de nuestra fe nos coloca en la pista segura: Dios habló en palabras rigurosamente humanas dichas por hombres: «habló por los profetas». Yo escucho un texto bíblico, y reconozco la voz o el estilo de Isaías Segundo, la fuerza expresiva de Pablo, la alusión simbólica de Juan. Algo misterioso tiene que acaecer en Jeremías, en Lucas para que, hablando ellos, hable por ellos Dios. Efectivamente, se realiza una acción misteriosa, que Pedro formula así: «hombres como eran, hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo» (2 Pe 1,21). Como una barca que empuja el viento y traza la estela de su viaje, así los autores bíblicos iban hablando, en nombre de Dios, por la acción del Espíritu. El resultado de dicha acción nos lo expone la segunda carta a Timoteo 3,16: «Todo escrito inspirado por Dios sirve para enseñar…». Llegamos a un descanso en el camino de preguntar al contemplar la vinculación de Logos y Pneuma, de Palabra y Espíritu. Por una acción específica del Espíritu, es el poema de Jeremías «palabra de Dios». Llamamos a esa acción carisma de inspiración. Carisma de lenguaje que se ha de emparejar con los de conocer misterios y de obrar milagros.
Decimos «palabra inspirada», y podríamos cruzar significados y funciones para decir: «Espíritu apalabrado». La unión de palabra (o boca, labios, lengua) y espíritu se presenta en la Biblia como dato narrativo o como paralelismo poético: En Gn 1 suena la palabra soberana de Dios y el Espíritu se cierne sobre las aguas. Is 34,16: «Lo ha mandado la boca del Señor, su aliento los ha reunido». Sal 33,6: «La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos» 2 Sam 23,2: «El Espíritu del Señor habla por mí, su palabra está en mi lengua».
El paralelismo se entiende en el marco de la antropología hebrea. Experimentan y, con bien, la palabra todavía de modo bastante material. Es algo que sale por la boca, viaja por el aire, llega al oído que escucha; por el oído baja al corazón, sede de la inteligencia, de ahí baja a las entrañas o «cámaras del vientre», donde se depositan los conocimientos. De allí «suben al corazón», sede de la conciencia; convertidos en palabra salen por la boca. Aunque hayamos de corregir el aspecto demasiado material, hay algo en esa concepción digno de retenerse y adaptarse. ¿Qué es la palabra? ¿No es el mismo aire que aspiramos y expiramos con el ritmo de los pulmones? Podemos dejarlo salir sin esfuerzo consciente, o concentrarlo en un soplo.
Podemos retenerlo un instante en la boca para darle forma. ¿Tiene forma el aire que expiramos? Nosotros, con garganta y paladar y lengua y labios, lo modelamos y modulamos, lo configuramos en sistemas de vibraciones que transportan sentido articulado: palabras y sentencias. Nuestro aliento se ha convertido en palabra. Al comunicarnos verbalmente con otros les trasmitimos algo de nuestra vida Espiritual; podemos enriquecer la vida Espiritual del otro con la nuestra por medio de la palabra. Hablar con otros es casi una respiración de nuestro espíritu.
La antropología hebrea nos habla de la presión interna del aliento = espíritu, que busca salida en forma de palabra para comunicarse. Cito y comento tres textos del libro de Job: 7,11 : «Por eso no frenaré la lengua, hablará mi Espíritu angustiado, se quejará mi alma entristecida (o: mi garganta amarga). El hebreo dice angostura o estrechez de viento: un viento encajonado, comprimido, que busca impetuosamente salida. 8,2: «¿Hasta cuándo hablarás de esa manera? Las palabras de tu boca son un huracán». Huracán es en hebreo «viento Impetuoso». Su fuerza interior lo hace salir tumultuosamente, en forma de palabra, en discursos que azotan como un vendaval. 32,18s: «Porque me siento henchido de palabras y su ímpetu me oprime las entrañas. Mis entrañas están como odres nuevos que el vino encerrado revienta». Ímpetu es en hebreo viento, paralelo de palabra. Estas imágenes servirán de fondo al relato de Pentecostés: «Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas».
Doy otro paso. En rigor, la palabra que uno pronuncia no salta como un surtidor ni vuela por el aire como una flecha para alcanza al otro, sino que propaga un sistema de vibraciones en un espacio acústico compartido. Al espacio le imprimimos o imponemos nuestros acordes en consonancia. A veces el espacio acústico suele vibrar por consonancia y hasta añade armónicos al tono emitido. Conocemos cómo resuena el órgano en una alta catedral. El aire o espacio en que estamos y que hacemos nuestro al respirar, lo hacemos nuestro al hacerlo vibrar, y seguimos dentro de él. El espacio acústico se contagia y aporta su contribución sonora. Exagerando diría que no escuchamos la sonancia, sino la resonancia. Aunque esto no lo sabía la antropología y la física hebreas, lo sabemos nosotros, y nos basta para reflexionar. La constitución Dei Verbum del concilio Vaticano II, nos dice: 21. «La Escritura, inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos trasmite inmutablemente las palabras del mismo Dios; y en las palabras de los Apóstoles y los Profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo». Recojo y subrayo el término resonar (personare). El recinto vivo, catedralicio de la Iglesia está lleno del viento del Espíritu: «¿Habéis olvidado que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habla en vosotros?» (1 Co 3,16). Pues bien, el Espíritu que respiramos porque llena la Iglesia de Dios, resuena con la palabra de Dios. Está en consonancia con la palabra inspirada, y cuando ella resuena, él añade sus armónicos. La tradición es la resonancia enriquecida de la Escritura en el ámbito de la Iglesia.
Después de esta reflexión en imágenes sobre la Palabra y el Espíritu, podemos volver a nuestro problema: ¿cómo puede una palabra ser del hombre y de Dios, ser humana y divina? La primera respuesta es referir el misterio de la Escritura al misterio de la Encarnación, misterio central de salvación y revelación. Referir a un centro es centrar e iluminar el problema. Profesamos nuestra fe en Jesucristo, Hijo de Dios, «nacido de mujer», hombre y Dios verdadero. Algunas herejías no supieron mantener la plenitud de la unidad: nestorianos que negaron la naturaleza divina, monofisitas que negaron la naturaleza humana, docetas que declaraban pura apariencia la humanidad de Cristo. De modo semejante se dan errores acerca de la Escritura: racionalistas que niegan su carácter divino, una especie de docetas que niegan o minimizan su carácter humano. ¿Cómo puede una palabra ser a la vez humana y divina? -Como Cristo, respondemos; y es una primera respuesta. A partir de ella la tradición ha ensayado unas cuantas metáforas o analogías para explicar algo del misterio. Estas analogías son: el instrumento, el dictado, el mensajero, el autor y sus personajes. La analogía es un acercamiento: descubre algo y descubre cuanto queda por descubrir. La analogía es un sí, pero… Es un periscopio en nuestra navegación sumergida, oteando en torno el espacio.
La analogía del instrumento es quizá la favorita de los Santos Padres. El instrumento es una realidad, una experiencia del homo faber y del homo ludens: fabricante de herramientas y de flautas. En griego instrumento se dice organon, y de ahí salta en nuestras lenguas a designar los «órganos» corporales. Tubalcain, padre de los que forjan el bronce y el hierro, siente el instrumento como prolongación de sus manos, como colaborador necesario y dócil. El instrumento depende del hombre y el hombre depende del instrumento. Una extraña unidad, una prolongación humana, una mediación íntima, son ingredientes de la experiencia. No menos el instrumento musical de Yubal, padre de los que manejan citara y flauta canta y se acompaña. El intérprete maneja el instrumento y está sometido a él: factores de timbre, de tonalidades de expresión están condicionados por el instrumento. Imaginemos al flautista, que ofrece su aliento a la lengüeta y sus dedos a los agujeros graduados de su instrumento. Pues de una manera semejante, el Espíritu mueve a su instrumento humano, para ejecutar su obra de lenguaje. El pone el aliento o pulsa, cada autor humano pone su timbre, su clave, su lenguaje y estilo. La melodía resultante es de ambos: del Espíritu y del inspirado, una e indivisible, perfectamente humana y misteriosamente divina. La analogía de la pluma, de Gregorio Magno, es menos sugestiva. Agustín prefiere la comparación de los órganos corporales, movidos por la cabeza. La analogía es útil para entender algo, pero es limitada: porque, a diferencia del instrumento artesano o musical, el hombre es instrumento consciente y libre en su actividad literaria.
Otra analogía, que ha traído consecuencias nefastas, es el dictado. De niños escribíamos al dictado, para ejercitar la ortografía; al dictado escribe el taquígrafo; Baruc escribía dictado por el profeta Jeremías (Jr 36); se han inventado dictáfonos; se buscan instrumentos electrónicos que conviertan en texto escrito enunciados orales. Los egipcios nos han legado al escriba con el pájaro en el hombro susurrándole al oído las palabras. Así imaginaron algunos, muchos, la acción del Espíritu: el hombre no era autor, sino escribano. Entonces, ¿cómo se explica la variedad de versiones de un hecho, de estilos personales? Porque el Espíritu al dictar se acomodaba al estilo de cada hombre. Es curioso cuánto le ha costado morir a una explicación tan mecánica de la inspiración. Ahora bien, la palabra «dictar» tiene otras derivaciones y significados en la cultura medieval. Del latín dictare se derivan: Diktat, dictador, como imposición autoritaria de una voluntad superior; y Dichten, Dichter, Gedicht = componer poesía, poeta, poema; para facilitar el trabajo a los autores se les ofrecía un ars dictaminis. Aquí cabe la creatividad dentro de una tradición. Podríamos aducir la actividad de la secretaria, que redacta una minuta oral o escrita del jefe, la actividad del ghost writer. En esta pista se nos hace flexible la analogía. A finales del siglo pasado Franzelin propuso y defendió una distinción: el Espíritu Santo sugería las ideas, el autor humano aportaba las palabras. Una distinción totalmente insostenible en términos de lengua y literatura. Decir que Dios da el contenido y el hombre la forma, Dios el pensamiento y el hombre el estilo es una versión de la analogía del dictado que no aclara el problema. Cuando escuchamos la lectura de un texto bíblico, no decimos «idea de Dios» sino «Palabra de Dios».
La tercera analogía es la del mensajero: imagen de gran raigambre bíblica. Los profetas son enviados de Dios, mensajeros, heraldos del Señor; los Apóstoles son enviados de Jesucristo. En una cultura sin teléfono ni comunicaciones rápidas, el mensajero desempeñaba un oficio importantísimo. Existía el mensajero que repetía de memoria el mensaje y lo convalidaba con el texto escrito. Existía también el legado que debía exponer el asunto y desarrollarlo, según instrucciones recibidas y con suficiente flexibilidad. La primera forma se reduce al dictado, la segunda resulta más útil.
La cuarta analogía no es tradicional. Me la brinda el mundo de la creación literaria, especialmente la novela y el teatro. Es la analogía del autor y sus personajes. Leo en un texto de San Justino: «Lo podéis comprobar en vuestros escritores, que siendo uno el que escribe todo, introduce varias personas dialogando». (Apología 1,36). El gran novelista crea personajes auténticos, de los cuales brota el argumento y la acción. Los personajes dependen del autor en su ser, obrar y hablar; el novelista depende de sus personajes, los tiene que respetar. Es sorprendente la personalidad que adquieren algunos de estos personajes de la fantasía, Hamlet, Don Quijote, Ana Karenina, etc. Con cuánta verdad pueden reclamar para sí sus palabras. Que son, a la vez, palabras del escritor. ¿Cómo es posible el desdoblamiento múltiple y la conjunción de autor y personajes en unas palabras? Por un lado, está la riqueza de experiencia humana del gran escritor, además su penetración intuitiva. Sobre todo, la capacidad del artista de convivir con sus personajes, de vivir en ellos, de encarnarse en ellos.
He pronunciado la palabra «encarnarse», y es como un salto metafórico al revés, volviendo a un punto de partida o de referencia. Dios se encarna en palabra humana, como el artista en sus personajes. Pero nuestra analogía, como las otras, tiene sus limites. El personaje dramático, novelesco, sólo existe en su hablar y presencia en la escena o el relato. Es muy distinto mover dentro de la fantasía personajes, que son de lenguaje, que mover a un hombre responsable en su actividad de escritor. Con esto acabamos las analogías y volvemos al misterio de nuestra fe: «que habló por los profetas».
Luis Alonso Schökel
REVISTA ARAGONESA DE TEOLOGÍA, Nº 2
CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS TEOLÓGICOS DE ARAGÓN